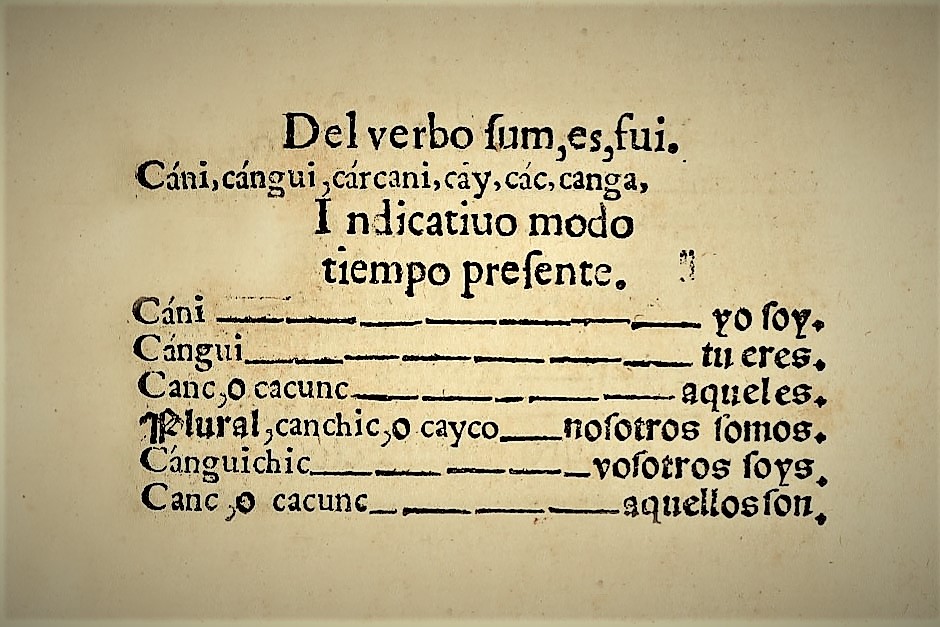Biography
Jerónimo de Loaysa, a los que algunos historiadores dominicos (P. Quirós, A. Mesanza, A. Ariza), le añaden el apellido Carvajal, nació en la ciudad extremeña de Trujillo (Cáceres), diócesis de Plasencia, en el año 1498, sin que por ahora se puedan concretar ni el mes ni el día, y recibió las aguas bautismales en la parroquia trujillana de Santa María.
Fueron sus padres Álvaro de Loaysa y Juana González de Paredes, gente acomodada y relacionada con la nobleza del entorno. Jerónimo estaba emparentado por lazos familiares con célebres dominicos de entonces, como fray Domingo de Mendoza, que fue subprior del convento salmantino de San Esteban y uno de los primeros misioneros de Indias, quien, al regreso a España, fundó convento en Canarias; asimismo, estaba emparentado con el más famoso todavía fray García de Loaysa, que en 1516 era provincial de los dominicos de la provincia de España y, más tarde (1518-1524), maestro general de la Orden de Predicadores, ostentando después otros altos cargos eclesiásticos, obispo, arzobispo y cardenal; y políticos, como el de presidente del Consejo de Indias. [...]
Works
“Instrucción de 1545”, en E. Lissón Chávez (ed.), Colección de Documentos para la Historia de la Iglesia en el Perú, t. I, Sevilla, 1943.
Bibliography
J. López (El Monopolitano), Historia General de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, t. III, Valladolid, 1613
D. Vivero, Galería de retratos de los Arzobispos de Lima, Lima, Librería Clásica y Científica, 1892
D. Angulo, La Orden de Santo Domingo en el Perú, Lima, 1909
P. Quirós, Apuntes y documentos para la Historia de la Provincia dominicana de Andalucía. Biografías, Almagro, Tipografía del Rosario, 1915
A. Mesanza, Los Obispos de la Orden Dominicana en América, Einsiedeln, 1939
C. Bayle, El Protector de indios, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1945
F. Mateos, “Constituciones para indios del primer Concilio Límense”, en Missionalia Hispanica, 7 (1950)
F. Armas Medina, Cristianización del Perú, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1953
E. Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberación (1494-1972), Barcelona, Nova Terra, 1972
(coord.), Historia general de la Iglesia en América Latina. Perú, Bolivia y Ecuador, Salamanca, Editorial Sígueme, 1987
M. Olmedo Jiménez, “El arzobispo Loaysa, organizador de la Iglesia en el Perú”, en Los Dominicos y el Nuevo Mundo, Madrid, Editorial Deimos, 1988 (col. Los Dominicos y el Nuevo Mundo)
Fray Jerónimo de Loaysa, O.P. Pacificador de españoles y protector de indios, Salamanca, San Esteban, 1990
Actas capitulares durante el pontificado de Jerónimo de Loaysa, O.P., Salamanca, San Esteban, 1992
A. E. Ariza, Los Dominicos en Colombia, vols. I-II, Bogotá, Editorial Antropos, 1993.
Relation with other characters
Events and locations